Y entonces… el majá se arrastra. Dicen que, cuando tuvo patas, no las utilizó por vago y porque la barriga y la cola le crecían más rápido que las miserables extremidades y, en eso del desuso, un viento darwiniano se las acabó de quitar; de todas formas… ni él mismo las quería. Se arrastra, pues, porque le gusta.
Cuando se aburre comienza a dar vueltas por ahí, haciéndose el grande, el peligroso y acecha a los pollos no tanto por hambre sino por vicio y para marcar terreno.
Algunos mueren dentro de sus fauces… pero solo los chicos e ingenuos; el majá puede ser muy arrastra`o pero sabe dónde hay espuelas, porque –vayan y pregúntenle– el día que se equivocó con el gallo moñú o con la gallina sacá o con el pollón bien comío… por poco se queda ciego.
Es tan de arrastrarse que no se acaba de ir. Lo desprecian por ponzoñoso y por siempre estar sacando su lengua larga y viperina, pero él es de los que asumen que en el corral abundan más los débiles que los fuertes y, por tanto, piensa que la tiene hecha.
Y vive enredando. Busca a la araña para hablar mal de la lagartija, de todo lo que intenta decir cada vez que saca el pañuelo o al cerdo para decir horrores del gato, que si sus ojos cuando come, el ronroneo, las uñas sucias… o al zunzún para contarle que la mariposa, “ahí donde la ves, muy fina y llena de colores, un día se olvidó de todo eso y se posó en las suciedades del caballo. ¡Qué feo! ¿Verdad? Yo creo, zunzún, que eso no se hace”.
Se lanza a hipnotizar. Empieza a cercar con su propio cuerpo de culebra camuflada, con la sutileza del arrollo deja escapar susurros y sonríe –quien ha visto sonreír a un majá– o parpadea insistentemente –¡pero si esos bichos ni tienen párpados!– y cualquier cosa le vale para saberse y sentirse engatusador.
Todos se han ido dando cuenta de que el majá quiere crear reguero, caos y despiste para coger lo que no es suyo o, simplemente, a puro veneno, ocupar en el corral el sitio que no ha ganado.
Intenta crecer hipnotizando y devorando polluelos y no se entera de que hay mucho por hacer en el patio, mucho por sembrar, por construir… y él sin nada que aportar.
Tampoco asume que los mangos bajitos, al menos los que caen a la altura de su arrastre, sirven para sobrevivir pero, realmente, no alimentan mucho.
No le interesa… lo suyo es la sombra, el fresco, la burla y solo se justifica: “imagínate… el totí se come el mango bueno porque vuela y, para que vean que la felicidad nunca es completa, dicen que ahora tiene piojos”.
Buscando datos científicos que ayudasen a comprender el fenómeno, encontramos que, hace millones de años –más de 160–, los majaes más venenosos fueron los primeros en perder las patas, así como los que más fácil se adaptaron al arrastre ligero, perspicaz y tramposo.
Ello lleva a pensar que el majá que nos ronda, ese, el del patio, es mas primo de la cobra que del jubo ciego y que, aunque los esconda, tiene dientes. Con la suciedad de la tierra, oculta la mitad de su cuerpo, que tiene otro color, otras escamas, otras babas, pestes y asperezas.
Nuestro majá, querido y ponderado, forma parte de la fauna del patio, del corral, y uno, aunque acaba por adaptarse a su presencia, termina por aceptar que, efectivamente, nunca va a cambiar.

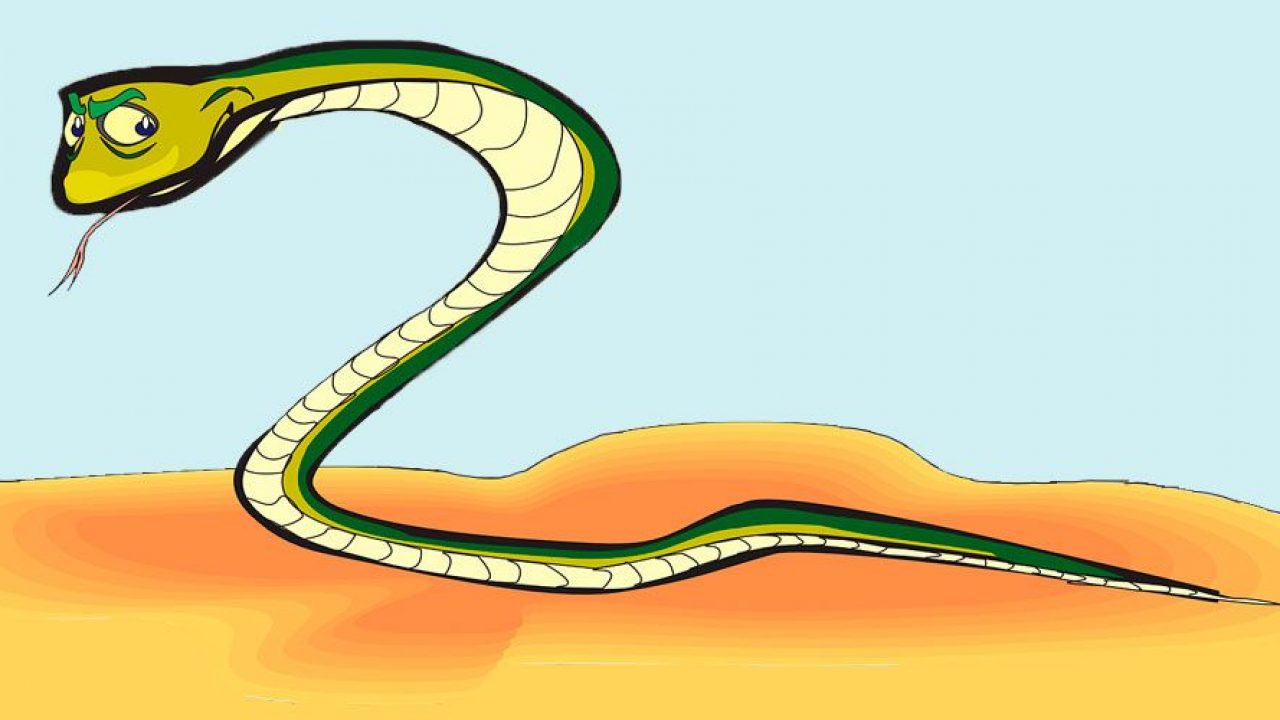
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.