De niño, como quizás todos los niños, tuve infinidad de vidas. Fui pirata, justiciero enmascarado, soldado inmortal de alguna guerra. Bastaba entonces ver una película o leer un libro para echar el resto del día jugando a ser uno de sus protagonistas, haciendo de un simple palo un arsenal de espadas y rifles. Otro de mis inspiradores pasatiempos eran las aventuras televisadas, esas, las imperdibles, las siempre puntuales justo antes del Noticiero.
No fui de aquellos chiquillos hiperquinéticos cuyos padres, en busca de media hora de sosiego, obligaban a ver las aventuras. No. Yo las disfrutaba, incluso, las cubanas. Pero sería injusto establecerme como norma, pues apenas fui la excepción de la regla, un especimen extraño en un generación que, mucho antes del nacimiento del “Paquete Semanal” ya comenzaba a decantarse por los productos foráneos y se llamaba a sí misma millenial.
Quizás la pasión por los héroes y sus tramas simples y maniqueas me venga de familia. Mi abuelo, polilla de cuanto libro de enrevesadas teorías exista, me cuenta que hasta la adolescencia fue un verdadero fanático de la cultura de masas. Su tiempo libre lo pasaba coleccionando los comics de Superman que circulaban en Cuba antes del triunfo de la Revolución. Sus filmes favoritos eran los de aquella increíble saga donde Johnny Weissmüller, en su papel de Tarzán, lanzaba agudos y largos gritos, y se balanceaba lo mismo entre las lianas de la jungla que entre los rascacielos de Nueva York.
Pero, aunque la globalización estuviera haciendo de las suyas desde tan temprana época, en esta isla del Caribe las ciudades se paralizaban con las novelas y aventuras radiales de producción nacional. Todo ello gracias, en gran medida, a un maestro del género, nuestro propio Orson Welles: Félix B. Caignet.
Puede que El derecho de nacer sea el ejemplo por antonomasia de la época dorada de la industria del entretenimiento en Cuba, pero no deben olvidarse las aventuras, las cuales fueron también verdaderos fenómenos de masa. Podríamos citar a Leonardo Moncada, una especie de cowboy justiciero de nuestros campos, o a los famosos hermanos Villalobos, o al detective chino Chan Li Po, quien pegó entre la población su famoso dicharacho de “Paciencia, mucha paciencia” y se hizo merecedor de una canción del Trío Matamoros.
.jpg)
La generación posterior a enero de 1959 guarda también gratas memorias de los héroes de su adolescencia. Las teleaventuras eran, por aquel entonces, una revisitación a los clásicos de la literatura juvenil de todos los tiempos: Salgari, Verne, Homero, Dumas… Echando mano de ingeniosos efectos especiales, muy lejos de las animaciones computarizadas de hoy, mis padres disfrutaban de épicas historias filmadas en vivo y desde un estudio. Poco después, estos personajes fueron remplazados poco a poco por otros más autóctonos, contextualizados y cargados de ideología. Así, el Conde de Montecristo, el Capitán Tormenta y Odiseo se sustituyeron por agentes infiltrados en la CIA, policías y combatientes internacionalistas.
Nosotros, los nacidos entre 1980 y el 2000 (los millenial, Generación Y o como rayos quieran llamarle), heredamos una programación que fue decantándose por lo foráneo en detrimento de lo nacional. Sin embargo, tuvimos un espacio de teleaventuras que se desangraba por presentar producciones cubanas. Hoy revisito aquellos momentos gracias a las retransmisiones y caigo, de una vez y por todas, en el porqué del rechazo de mis compañeros.
Son muy contados los casos que pueden librarse de una feroz crítica. Efectos especiales, locaciones, vestuario, nivel de actuación; a la luz de hoy, todo dejaba mucho que desear. Aunque resulta injusto, compararlas con los seriales norteamericanos se hace inevitable. Yo, como dije antes, aún así las consumía. No obstante, sobre la nostalgia afloran ciertos sinsabores dejados por algunos ejemplares que, más que rayar en el ridículo, se apropiaban de ese término para transmutar en sus sinónimos.
Reconozco que la imaginación humana no tiene límites, pero bien valdría sombrear algunas fronteras que eviten, por ejemplo, decepcionantes coreografías de kung-fu en plena Sierra de los Órganos; o la existencia de un país ficticio en el Amazonas donde existen ninjas, espadachines de florete, magos y tipos armados a lo “Rambo” que pelean entre sí. También me marcó una en la cual un malvado rey comía Pellys y tomaban TuKola, y en cuyos créditos se agradecía a Papas & Company y a Ciego Montero. No piense que me opongo a la publicidad, pues eso sería hoy nadar a contracorriente, pero critico el marketing burdo y de mala calidad. En fin, que por mucho tiempo que dedique a clasificar a estas aberraciones no logro dar con una respuesta. ¿Distopía, ucronía, cyberpunk, steampunk, fantasía épica? Lo siento, pero ninguna encaja.
La generación nacida en este milenio sabe de series y animados extranjeros, pero muy poco de los cubanos. Encuentro útil que los padres pululen entre los vendedores de DVD y revisen el paquete en busca de animados como Dora la Exploradora para que sus hijos se acerquen al inglés, pero creo útil también que estos niños y adolescentes consuman, al menos, a los clásicos cubanos que durante décadas han sabido inculcar idiosincrasia y cultura propia.
.jpg)
De las aventuras, poco o nada pueden hablar estos muchachos. Sin embargo, no todo está perdido. El primer paso es no engañarnos. Resulta imposible competir con la cantidad y la calidad de productos televisivos foráneos para niños y jóvenes. La globalización, nos guste o no, es un proceso imparable del que no siempre podemos renegar ni maldecir. Es cierto que los superhéroes yanquis son meticulosamente trabajados desde la ideología, como una escultura renacentista salida de un tosco mármol, y que los animes japoneses hablan de una cultura muy distinta a la nuestra; pero están, se venden y se consumen bien. Los ideólogos de nuestra cultura han de sacar una experiencia de todo esto: Cuba tiene muchos héroes de carne y hueso, pero adolece de los ficticios, de los que inculcan valores desde las más tempranas edades sin caer en añejas estructuras narrativas, ni en adoctrinamientos morales ni moralejas al final del cuento.
Quizás la solución se encuentre en algunas experiencias satisfactorias que nos han pasado de largo. Recuerdo ahora Mucho ruido y el furor que causó entre los adolescentes, quienes llegaron a memorizar y tararear por ahí la canción de la serie. También está Enigma de un verano, una aventura con sus pequeñas dosis de drama y de suspense que, si bien son perfectibles, dejaron un buen recuerdo. Dadas nuestras claras carencias infraestructurales para contar con efectos especiales decorosos, bien podríamos explotar los seriales juveniles, historias que cuenten la vida de los jóvenes cubanos hoy, sin tener que caer en la imitación barata de los peores modelos extranjeros.
No es que hagamos nuestra versión de Gossip Girl, ni que hagamos de una historia refrescante un escenario dantesco donde la realidad es comparable con los mismísimos círculos del infierno. Son tiempos de contar la realidad tal y como se vive, de acercarse a los más jóvenes e interesarse por sus problemas y rutinas más ordinarios, de burlar las censuras y los marcos de lo “políticamente correcto”, de darles la batuta a realizadores que suelan usar su inexperiencia con osadía y atrevimiento. Hemos perdido de vista (y espero que lo recuperemos) que el eje de una industria del entretenimiento es y debe ser entretener.

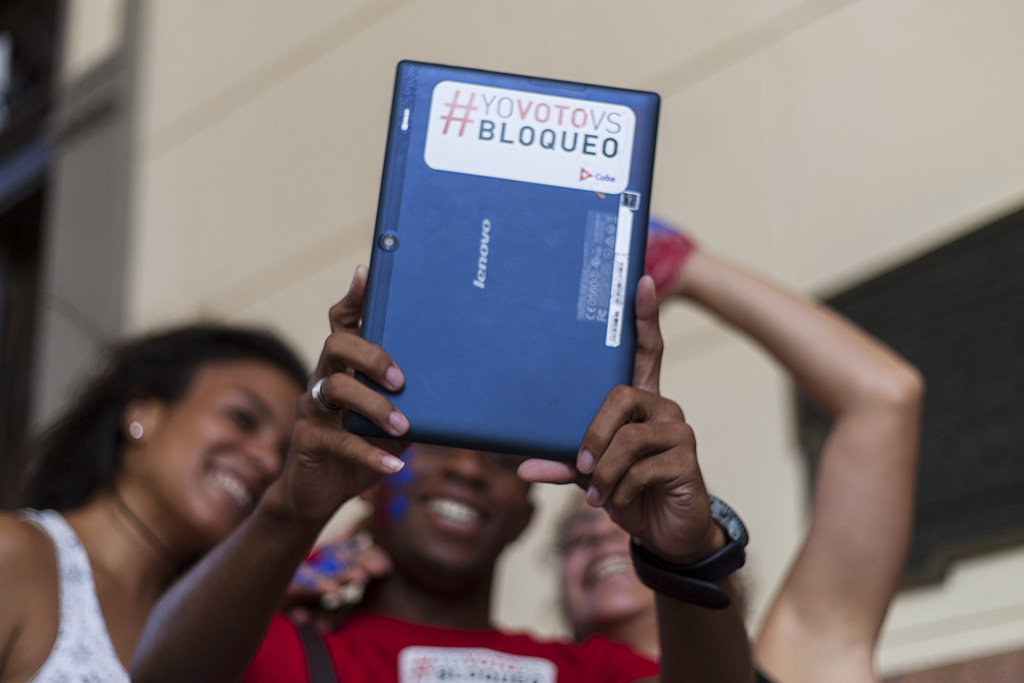
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.