No es necesario un terremoto para derribar un castillo de naipes: basta un exceso de peso aquí o una leve corriente de aire allá. Basta, en otras palabras, una eventualidad. La pandemia de COVID-19 no ha sido esa eventualidad para el caso del castillo de naipes de nuestra civilización: las cartas llevaban medio siglo cayéndose, y lo hacían cada vez más deprisa.
Después de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 viviremos en un mundo cuyos contornos apenas podemos advertir desde el presente. Sin embargo, el océano de incertidumbre al que hoy se enfrentan nuestras sociedades termina en la orilla de esta certeza: nuestro sistema económico ha rebasado los límites biofísicos del sistema Tierra y ambos colapsan al unísono.
Se trata de una certeza difícil de asumir, particularmente para las instituciones encargadas de legitimar el sistema socioeconómico dominante, ésas que dan forma a la ortodoxia política, mediática y académica configurando nuestro medioambiente cultural. Dada la naturaleza del entramado institucional del que dimana, esa ortodoxia no puede sino vivir de espaldas a la señalada certeza –o, a lo sumo, engendrar ensalmos para edulcorarla.
Tras la crisis sanitaria habremos de lidiar con otra: una crisis civilizatoria. El agotamiento de recursos energéticos y materiales, el cambio climático y la grave erosión de la biodiversidad se dan ahora la mano con la exacerbación de la crisis del capitalismo global. Debemos ser muy conscientes de que la pandemia no fue la causa de la crisis económica en la que comenzamos a adentrarnos. De hecho, ni siquiera estamos adentrándonos en una crisis nueva, sino sencillamente profundizando en la de 2008. La crisis de la economía capitalista no es nueva, sino permanente ya. Sería inútil recurrir al nuevo coronavirus para tratar de explicar el crecimiento anémico, la volatilidad especulativa o los niveles estratosféricos de deuda característicos de la última fase del capitalismo financiarizado.
El capitalismo global pudo mantenerse con respiración asistida después de 2008 gracias al aliento de la Reserva Federal y, sobre todo, al del crecimiento de la economía china. Hoy no cabe esperar nada parecido. Los bancos centrales volverán a regar generosamente los mercados financieros, pero el nivel de inversión en la economía real será menor incluso que el anterior a la pandemia. A pocos les extrañará que se repita el procedimiento, y a menos aun que lo haga el resultado: las masivas adquisiciones de títulos financieros y los ínfimos tipos de interés no producirán ningún goteo, entre otras cosas porque no es ése su cometido. Esas medidas estimularán nuevamente la generación de deuda –que es con lo que trapichea la gran banca– y continuarán cebando a los principales agentes financieros –que, contra lo que pudiera sugerir su nombre, no se dedican a financiar nada, sino meramente a especular.
No es necesario disponer de una bola de cristal para predecir lo que sucederá con las tasas de desempleo. Y lloverá sobre mojado, porque este declive del poder adquisitivo de la clase trabajadora tendrá lugar tras una década en la que ha venido flotado a la deriva, entre la Escila de un marcado deterioro de servicios públicos y coberturas sociales y la Caribdis de unos inusitados niveles de pobreza.
Frente a esta realidad cada día más dolorosa para cada día más personas, los medios de masas seguirán recurriendo a nombres famosos para que nos expliquen una vez más que cualquier desviación milimétrica de la ortodoxia es mera conspiranoya, que todos vivíamos muy bien antes de la pandemia y que cuanto ansiamos y necesitamos es volver a la normalidad después de ella (cf., v. g., Savater, 2020). Estos respetables comentaristas lo son, justamente, dada su capacidad para obviar hechos tales como que el Banco de España estimara antes del frenazo en seco de nuestra economía en un 25% la proporción de familias españolas que vivían por debajo del umbral de la pobreza y hallaban dificultades para satisfacer sus necesidades básicas a causa de la combinación de precariedad laboral, empleo inestable y salarios extremadamente bajos.
No negamos la honestidad de nuestros comisarios culturales. Cuando huyen de los «lugares comunes del anticapitalismo» no se hacen trampas al solitario con la intención de soslayar la devastación ecológica y social del último medio siglo, sino con la de avanzar hacia «perspectivas más amplias» (Arias Maldonado, 2018: 57). Estamos plenamente convencidos de su sinceridad y su honradez. No obstante, los dogmas que alimentan deben valorarse atendiendo a criterios muy distintos de la probidad de sus valedores, a saber: su consistencia conceptual, su adecuación empírica y su funcionalidad social. De las dos primeras no cabe decir mucho más a estas alturas; la última es, por su parte, sencillamente letal: si no logramos superar la ortodoxia cultural que estos dogmas configuran estaremos en serios problemas, como sociedad e incluso como especie.
El establecimiento de esta ortodoxia puede rastrearse en el modo en que las élites corporativas rescataran durante la crisis de los setenta un credo socioeconómico puesto sin éxito en circulación durante los cuarenta (cf. Harvey, 2005). Se trata de un credo carente de base empírica, elegante en alguna de sus formulaciones, incoherente en todas ellas y, sobre todo, muy conveniente para reflotar el proceso de acumulación de capital, canalizar en la dirección adecuada de la vertical la distribución de renta y capear aquella crisis evitando cualquier clase de exceso socialdemócrata. Dicho credo no es sino el disfraz economicista de la doctrina moral del darwinismo social: de acuerdo con este disfraz, los intereses del conjunto de una sociedad cualquiera son los de su oligarquía económica, de forma que velar por ellos equivale a velar por el bienestar social. «Eliminar» es la noción de cabecera de la economía política que se yergue sobre aquella doctrina moral: el paraíso estaría esperándonos a la vuelta de la esquina del desmantelamiento de toda regulación laboral o medioambiental, toda política social, toda fiscalidad progresiva y, en último término, toda forma de fiscalidad. También su eliminación es lo mejor que cabe esperar del Estado de bienestar, esa beneficencia gazmoñera que cuanto logra es «distorsionar el mercado» dispensando inútilmente mendrugos a los parásitos. De hecho, el ideal consiste en la eliminación del Estado en sí mismo y, en fin, de todo cuanto huela mínimamente a «público» o «social». Y es que, como señalara Margaret Thatcher, la sociedad no existe: sólo los individuos. El ser humano no es un animal social, sino económico –en el sentido más estrecho del término: el pecuniario–, y sólo arrojándolo a la «libre» competición en el mercado, sólo convirtiéndolo todo en un negocio funcionará correctamente la economía. En otras palabras, y resumiendo, las sociedades avanzan hacia la bienaventuranza en la medida en que logran materializar los sueños de sus élites económicas.
Milagrosamente, el núcleo doctrinal de este credo ha logrado sobrevivir a sucesivas refutaciones (cf., v. g., Herndon, Ash & Pollin, 2013; Krugman, 2020; Ostry, Loungani & Furceri, 2016; Stiglitz, 2017; 2019). Bien mirada, esta resiliencia no es particularmente sorprendente, habida cuenta del intenso y bien financiado activismo en las esferas política, académica y mediática de la minúscula fracción de la sociedad que ha acaparado la práctica totalidad del anémico crecimiento de los últimos cincuenta años. Esa exitosa campaña de relaciones públicas transmutó la política económica en una «técnica» avalada por modelos supuestamente radicados en teorías científicas firmemente establecidas. De acuerdo con esas teorías, el recurso a aquella técnica debiera haber servido para repartir prosperidad. Tras cuarenta años de experimento, los resultados son inequívocos: se logró contener la inflación, pero también arruinar los logros sociales y económicos cosechados durante los Treinta Gloriosos por el capitalismo controlado por el Estado.
Lo cierto, no obstante, es que los resultados se conocían de antemano. La primera implementación de la doctrina tuvo lugar en el propio año de la crisis del petróleo. Chile fue el primer sujeto experimental. Milton Friedman se refirió al experimento que arrancara con el golpe de Estado del comandante en jefe Pinochet como el «milagro de Chile». Nunca aclaró cuál había sido exactamente ese «milagro», pero tras quince años de utilización de Chile como laboratorio económico el 45% de su población se había hundido bajo el umbral de la pobreza. El protocolo experimental fue simple: poner el sector público en manos privadas y eliminar las políticas sociales. El resultado del experimento fue el esperado: en un par de meses las tasas de desempleo, que durante el gobierno de Unidad Popular se habían mantenido en torno al 3%, alcanzaron el 20%. El pueblo chileno hubo de soportar un desastre económico sin precedentes, pero los inversores extranjeros y las élites corporativas celebraron el milagro. El colapso fue tal que, de cara a evitar que se consumara la debacle, el Estado tuvo que tomar el control de una parte de la economía chilena considerablemente mayor que la previamente gestionada por el gobierno de Unidad Popular (cf. Ramonet, 2009: 36-39; Sigmund, 1984: 8).
Como indicábamos, la década de los setenta asistió a un esfuerzo sin precedentes de relaciones públicas corporativas. Aquélla fue la era dorada de los lobbies, think tanks y comités de acción política (CAP), cuyo número y magnitud se dispararon: a lo largo de aquella década el número de CAPs estadounidenses pasó de menos de 90 a casi 1.500. La arena pública se inundó con propaganda en todos los formatos y las tres ramas del gobierno con dinero y abogados. La campaña fue un éxito: la década se cerró con los resortes estatales de los principales centros de la economía capitalista en manos de acólitos del credo. No obstante, el Estado no desapareció, como preconizaba el credo. Así, por ejemplo, a pesar de la retórica de la administración de Margaret Thatcher acerca de la reducción del gasto público, el mismo no sólo no se redujo en relación al PIB a lo largo de sus tres mandatos, sino que de hecho aumentó (Eaton, 2013). Variaron, claro, los destinatarios: las élites industriales y financieras celebraron el festín subvencionado por el Estado mientras la minimización selectiva del Estado y los «recortes salvajes en programas sociales hacían a la nación presa del pánico a causa del inminente colapso social» (Chomsky, 1997). El desmantelamiento de las trazas «sociales» y «democráticas» del legado socialdemócrata y el transvase a manos privadas del ingente sector público británico (transportes, electricidad, gas, agua, carbón, siderurgia y un largo etcétera de empresas públicas vendidas muy por debajo de su precio) generaron brindis y euforia en las salas de reuniones de las grandes firmas al tiempo que, por poner un ejemplo al azar, la pobreza infantil alcanzaba niveles desconocidos desde la Segunda Guerra Mundial.
La pandemia de COVID-19 cae sobre nuestras sociedades tras cuarenta años de aplicación de estas recetas socioeconómicas y, por extraño que pueda sonar, no se trata de ninguna casualidad. En palabras de Fernando Valladares, director del grupo de Ecología y Cambio Global del CSIC, «detrás de esta pandemia está la destrucción de la naturaleza». Tras ella sería insensato volver a esa «normalidad inviable» que «favorece pandemias, destruye ecosistemas, provoca el cambio climático, genera desigualdad social y se basa en un modelo económico insostenible» (Valladares Ros, 2020).
El sector agroindustrial ha adoptado una forma incompatible con la estabilidad de la biosfera no por motivos de eficiencia material, sino crematística. Se trata de un hecho extensa y minuciosamente documentado (cf., v. g., Bailey, Froggatt & Wellesley, 2014; Carrington, 2018; Herrero, 2013; Lymbery, 2017; Poore & Nemecek, 2018; Westhoek et al., 2014). Existen, por otra parte, pocas dudas acerca del vínculo entre ese modelo agroindustrial y el creciente riesgo de pandemias. Según Peter Daszak, codescubridor del origen del SARS, alrededor de 1,7 millones de virus nos esperan en los ecosistemas que no han sido arrasados aún con buldóceres para abrir espacio al monocultivo intensivo. La deforestación, la drástica simplificación de ecosistemas y la desaparición de especies intermedias a expensas de esta «gestión» industrial de algunos de los reservorios de biodiversidad más ricos del planeta hacían que una pandemia como la actual fuera cuestión de tiempo. La ganadería industrial, para cuyo mantenimiento y expansión se diseñara aquel sistema de «gestión», tiene, por añadidura, su propia leña que arrojar al fuego, pues tal y como evidenciaran ya la gripe aviar, la gripe porcina y el propio SARS, «la cría industrial de animales» tiene lugar en entornos que deben describirse como «fábricas de replicación y mutación de virus» (Korol, 2020). El nuevo coronavirus no salió de ningún laboratorio militar (cf. Andersen et al., 2020), sino en último término de una red global de laboratorios de ideas económicas.
«Externalidad negativa» es el modismo que emplean los economistas para referirse a efectos adversos de la actividad económica tales como esta pandemia o el cambio climático. Así, si yo vendo petróleo y tú lo compras, puede que nuestra transacción resulte favorable para ambos, pero, ¿qué efectos tiene sobre el resto? ¿Quién se va a encargar de esos efectos? ¿De dónde van a sacar los epígonos de Hayek y von Mises a un agente privado que pague a otro agente privado para que palie los desastres ocasionados por mis eventuales vertidos? ¿Qué contrato privado va a regular muestras emisiones? ¿Qué «emprendedor» va a protegernos de la subida del nivel del mar? ¿Cuál de los héroes de las novelas de Ayn Rand se hubiera gastado un solo céntimo en financiar durante décadas la red planetaria de grupos de investigación que jamás pudo venderle nada a nadie pero sí establecer de forma inequívoca el vínculo entre el nivel de la línea de costa y el de partículas por millón de CO2 en la atmosfera?
No debiéramos subestimar la capacidad de los adeptos al credo para repentizar respuestas a estas preguntas. Su estrategia ante la externalidad climática ha venido consistiendo en señalar que, «en caso de que exista, es un proceso muy lento, y el mercado siempre ha demostrado a lo largo de la historia que es perfectamente capaz de adaptarse a este tipo de desafíos de manera eficiente». Nos hallaríamos, pues, ante un mero «problema artificial» que «socialistas de todo tipo» usan a fin de «amargarnos la vida» a cuenta de «supuestas generaciones futuras», de forma que haríamos bien en dejar de «rasgarnos las vestiduras con lágrimas de cocodrilo» por minucias como ésta y comenzar a pensar en la verdadera amenaza que se cierne sobre esas generaciones futuras: los ineficientes sistemas públicos de pensiones. El enemigo a batir es éste y no ese otro con el que tratan de aterrarnos panfletos socialistas como Science o Nature. «Esto sí que es dinero contante y sonante» (Huerta de Soto, 2018a). Este temple intelectual hace de un dólar algo con mayor consistencia ontológica que un cachalote y, desde luego, preferible en cualquier caso a un litro de agua en medio del desierto.
Encontrar acomodo en esta clase de posturas requiere de al menos dos cosas: imaginación y desdén por las ciencias naturales.[1] Por lo que al primer requisito se refiere, la literatura ortodoxa no sólo abunda en arrobadas exaltaciones de la inventiva humana, sino que predica además con el ejemplo. Así, algunos ultraortodoxos han llegado incluso a imaginar utopías en las que diferentes sistemas judiciales privados compiten por captar clientes para alumbrar por esa vía la más perfilada de las justicias. La creatividad de estos entusiastas de la libertad humana no debe valorarse sin tomar en consideración que, para ellos, el culmen de la misma consiste en la posibilidad de alquilarse para obedecer órdenes o, alternativamente, darlas para enriquecerse a costa del trabajo de quien no tiene otro remedio que obedecerlas. En cuanto al segundo requisito, indiquemos sólo de pasada que tal vez una pandemia sea un contexto tan bueno como cualquier otro para poner a un lado del fulcro las virtudes de la racionalidad científica y al otro los hábitos intelectuales de la mayoría de los economistas.[2]
Dejando de lado la ficción sociológica y las tautologías morales, podemos preguntarnos, saltando de la externalidad ecológica a la sanitaria, qué clase de ocasión de lucro nos habría señalizado «el mercado» para indicarnos la conveniencia de interrumpir con medidas de confinamiento la práctica totalidad de las transacciones que le dan «vida». La indagación de los motivos por los cuales los hospitales privados despiden a sus empleados en medio de una pandemia nos aleja de estas interesantes disquisiciones metafísicas, pero patentiza con idéntica justeza la inconsistencia de los dogmas ortodoxos.
La génesis de la pandemia de COVID-19 debe concebirse como un colosal fallo de mercado, como un resultado más de esa ideología según la cual la toma de decisiones debe ponerse en manos de tiranías privadas regidas por el imperativo de acumulación de capital, tiranías herméticas al escrutinio público e inmunes a cualquier clase de control democrático (cf. Chomsky, 2020). De este modo, no sólo debemos agradecer a un modelo agroindustrial dominado por el motivo del lucro la creciente probabilidad de pandemias como la que hemos sufrido, sino que, adicionalmente, debemos agradecer a un sistema socioeconómico dominado por el mismo motivo que la información acerca de esa creciente probabilidad fuera desatendida (cf. Font, 2020a, 2020b): poco podía importarle al mercado esa información cuando sus implicaciones se ubicaban antes del lado de los costos y las pérdidas que del de los beneficios (cf. Chomsky, 2020).
Después de esta pandemia ninguna implementación de ninguna reformulación concebible del credo neoliberal servirá para hacer frente a un desplome de la demanda como el que se avecina: si la utopía anarcocapitalista desconcertaba ya en sus orígenes, hoy no existen palabras para describir la desconexión entre el dogma y el mundo en que vivimos. Por su parte, extender el «keynesianismo para las élites» de los últimos cuarenta años a un nuevo «keynesianismo para los pobres» quizá pudiera mantener vivo el capitalismo por un par de décadas, pero arruinaría definitivamente la biosfera. Vivimos un momento histórico que reclama compromiso político, y sin valorar adecuadamente estos hechos el mismo no puede sino perderse en idilios regresivos o utopías irrealizables. «El crecimiento económico exponencial y la acumulación ilimitada de capital no pueden prolongarse más, ni tampoco el tipo de consumismo consistente con ellos, de modo que debemos comenzar a pensar con seriedad en formas de construir un sistema social anticapitalista» (Harvey, 2020).
Después de la pandemia, más nos vale que comience a orientarnos la solidaridad de los trabajadores y la racionalidad científica –en lugar de la rivalidad en el mercado y la «racionalidad» económica.
Referencias
Andersen, K. G., et al. (2020) «The proximal origin of SARS-CoV-2», Nature Medicine, 17 de marzo.
Arias Maldonado, M. (2018) Antropoceno. La política en la era humana. Barcelona: Taurus.
Bailey, R., Froggatt, A. & Wellesley, L. (2014) Livestock: Climate Change’s Forgotten Sector. Global Public Opinion on Meat and Dairy Consumption. London: Chatham House/The Royal Institute of International Affairs.
Bunge, M. (1982/2015) Economía y filosofía. Pamplona: Laetoli.
Carrington, D. (2018) «Avoiding meat and dairy is ‘single biggest way’ to reduce your impact on Earth», The Guardian, 31 de mayo.
Chomsky, N. (1997) “The passion for free markets”, Z Magazine, 10.
Chomsky, N. (2020) «Coronavirus: What is at stake?», DiEM25, 28 de marzo.
Eaton, G. (2013) «How public spending rose under Thatcher», NewStatesman, 8 de abril.
Font, M. (2020a) «Estamos alterando demasiado los sistemas naturales y entran en contacto con la especie humana virus que nunca lo habían estado», Público, 25 de marzo.
Font, M. (2020b) «Necesitamos una respuesta a nivel mundial. Hemos fallado en no tener un plan coordinado y deberíamos aprender», Público, 31 de marzo.
Harvey, D. (2005) Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal, 2007.
Harvey, D. (2020) «Compensatory consumerism», Anti-Capitalist Chronicles, 2 de abril.
Herndon, T., Ash, M. & Pollin, R. (2013) “Does high public debt consistently stifle economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff”, Cambridge Journal of Economics, 38(2), pp. 257-279.
Herrero, M., et al. (2013) “Biomass use, production, feed efficiencies, and greenhouse gas emissions from global livestock systems”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(52), pp. 20888-20893.
Huerta de Soto, J. (2018a) «Sociedades anarcocapitalistas», Xoán de Lugo, 10 de junio.
Huerta de Soto, J. (2018b) “Dios y el anarcocapitalismo”, Fe y Libertad, 1(2), pp. 171-183.
Korol, C. (2020) «No le echen la culpa al murciélago», Página12, 3 de abril.
Krugman, P. (2020) Arguing with Zombies. Economics, Politics, and the Fight for a Better Future. New York: Norton.
Lymbery, P. (2017) Dead Zone. Where the Wild Things Were. London: Bloomsbury.
Ostry, J. D., Loungani, P. & Furceri, D. (2016) “Neoliberalism: Oversold?”, Finance and Development, 53(2), 38-41.
Poore, J. & Nemecek, T. (2018) “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers”, Science, 360(6392), pp. 987-992.
Ramonet, I. (2009) La catástrofe perfecta. Crisis del siglo y refundación del porvenir. Madrid: Público.
Savater, F. (2020) «Cúnico», El País, 28 de marzo.
Sigmund, P. E. (1984) “Chile. Free-market authoritarianism”, en R. G. Wesson (ed.), Politics, Policies, and Economic Development in Latin America, Stanford, CA: Hoover Press, pp. 1-13.
Stiglitz, J. E. (2017) «The globalization of our discontent», Project Syndicate, 5 de diciembre.
Stiglitz, J. E. (2019) «The end of neoliberalism and the rebirth of history», Social Europe, 26 de noviembre.
Valladares Ros, F. (2020) «Si no sanamos el clima, volveremos a enfermar», The Conversation, 2 de abril.
Westhoek, H., et al. (2014) “Food choices, health and environment: Effects of cutting Europe’s meat and dairy intake,” Global Environmental Change, 26, pp. 196-205.
[1] Una tercera, bien que opcional, sería la fe: a algunos acólitos les sobran al parecer motivos para confiar en que Dios no sólo comparte su credo, sino que, de hecho, «está con ellos» (Huerta de Soto, 2018b: 181).
[2] El editorial del último número de febrero de 2020 de la revista Nature anunciaba su compromiso con la tarea de equilibrar la balanza acortando poco a poco la distancia que separa hoy ambos platos. Tal y como allí se ponía de relieve, la tarea es ingente, pero determinados proyectos comienzan a ofrecer moderados motivos para el optimismo. En Bunge (1982/2015) encontrará el lector una aproximación preliminar a la naturaleza de este hiato.

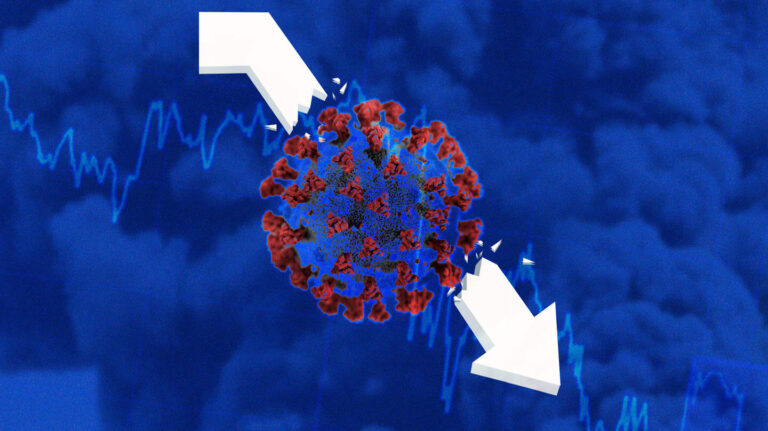
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.